Adjunto enlace a mi ultimo artículo publicado desde el Observatorio Económico y Social de España y Cataluña (OBESCAT) en el diario El Liberal el 11 de mayo de 2024. Agradezco de antemano su ayuda para difundirlo entre sus amigos y contactos.

A la espera de la encuesta definitiva la noche del próximo domingo, todas las encuestas electorales publicadas (sondeos prohibidos incluidos) coinciden en dar como virtual ganador de las elecciones al PSC, si bien la mayoría de ellos apuntan a que Junts, desbancaría a ERC como primera fuerza secesionista y el prófugo de Waterloo recuperaría el liderazgo perdido tras su vergonzosa huida a Bélgica, pocas horas después de haber proclamado la independencia el 27-O y ordenado a sus consejeros ignorar su destitución e incorporarse a sus despachos oficiales el lunes. Salvo el CIS de Tezanos que confirma una tendencia ascendente del PSC entre las encuestas publicadas el 25 de marzo y el 6 de abril, y otorga todavía un empate técnico a Junts y ERC en la segunda, la mayoría de los sondeos coinciden en que el PSC no ha registrado avances apreciables en las últimas semanas mientras que Junts se le ha ido acercando en número de escaños y ha puesto tierra de por medio con ERC.
El rescate del prófugo
 La remontada de Junts constituye una de las peores noticias que podíamos recibir los ciudadanos catalanes que manteníamos todavía viva la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la UE ratificara la pérdida de su inmunidad como europarlamentario y pudiera ser extraditado y juzgado como cabecilla principal del golpe de estado perpetrado desde el mismo momento en que fue investido presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016 hasta su destitución el viernes 27 de octubre de 2017 (27-O). Que el prófugo de Waterloo pueda regresar a España libre constituye, sin duda, el mayor atentado perpetrado a nuestro Estado de Derecho, puesto que deslegitima a todos los poderes que actuaron para detener el golpe de estado: al gobierno de España y al Senado que lo destituyeron el 27-O, y a los tribunales que instruyeron, juzgaron y sentenciaron a los cabecillas no fugados. Resulta difícil concebir un golpe más grave a nuestras instituciones democráticas que amnistiar y facilitar la vuelta a España de quien lideró, jaleó y financió el proceso de secesión, y no oculta su intención de volver a intentarlo de nuevo, ahora con menos riesgo personal al haber eliminado el gobierno de Sánchez el delito de sedición y suavizado las penas por malversación en el Código Penal.
La remontada de Junts constituye una de las peores noticias que podíamos recibir los ciudadanos catalanes que manteníamos todavía viva la esperanza de que el Tribunal de Justicia de la UE ratificara la pérdida de su inmunidad como europarlamentario y pudiera ser extraditado y juzgado como cabecilla principal del golpe de estado perpetrado desde el mismo momento en que fue investido presidente del gobierno de la Generalidad el 10 de enero de 2016 hasta su destitución el viernes 27 de octubre de 2017 (27-O). Que el prófugo de Waterloo pueda regresar a España libre constituye, sin duda, el mayor atentado perpetrado a nuestro Estado de Derecho, puesto que deslegitima a todos los poderes que actuaron para detener el golpe de estado: al gobierno de España y al Senado que lo destituyeron el 27-O, y a los tribunales que instruyeron, juzgaron y sentenciaron a los cabecillas no fugados. Resulta difícil concebir un golpe más grave a nuestras instituciones democráticas que amnistiar y facilitar la vuelta a España de quien lideró, jaleó y financió el proceso de secesión, y no oculta su intención de volver a intentarlo de nuevo, ahora con menos riesgo personal al haber eliminado el gobierno de Sánchez el delito de sedición y suavizado las penas por malversación en el Código Penal.
 La amnistía y el escándalo de las mascarillas (caso Ábalos-Koldo) han lastrado la campaña del exministro de Sanidad de Sánchez y relanzado la campaña del prófugo. Illa se ha visto perseguido por el eco de sus palabras, cuando nos decía a los ciudadanos que “de amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Tanto los partidos constitucionalistas, Ciudadanos, Vox y PP, como los partidos más beneficiados por la amnistía, ERC y Junts, se han encargado de recordárselo una y otra vez durante la campaña: los primeros, para reprocharle su falta de palabra, y los segundos para desacreditarle cuando afirma que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque, le recuerdan, acabará por aceptarlo como acabó por aceptar la amnistía. Al candidato del PSC, la presencia de Sánchez en campaña, como les ocurrió a otros barones socialistas, no le habrá ayudado a sacudirse las moscas cojoneras, porque el presidente fue incluso más lejos cuando se comprometió en el Congreso el 4 de noviembre de 2019 “a traerlo [¡al prófugo!] de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”. Ahora se confirma que Sánchez pretende traerlo de vuelta a España, no para sentarlo en el banquillo, como prometió, sino para ponerle una alfombra roja.
La amnistía y el escándalo de las mascarillas (caso Ábalos-Koldo) han lastrado la campaña del exministro de Sanidad de Sánchez y relanzado la campaña del prófugo. Illa se ha visto perseguido por el eco de sus palabras, cuando nos decía a los ciudadanos que “de amnistía y todo eso, nada. Lo repito: de amnistía y todo eso nada”. Tanto los partidos constitucionalistas, Ciudadanos, Vox y PP, como los partidos más beneficiados por la amnistía, ERC y Junts, se han encargado de recordárselo una y otra vez durante la campaña: los primeros, para reprocharle su falta de palabra, y los segundos para desacreditarle cuando afirma que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña, porque, le recuerdan, acabará por aceptarlo como acabó por aceptar la amnistía. Al candidato del PSC, la presencia de Sánchez en campaña, como les ocurrió a otros barones socialistas, no le habrá ayudado a sacudirse las moscas cojoneras, porque el presidente fue incluso más lejos cuando se comprometió en el Congreso el 4 de noviembre de 2019 “a traerlo [¡al prófugo!] de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia”. Ahora se confirma que Sánchez pretende traerlo de vuelta a España, no para sentarlo en el banquillo, como prometió, sino para ponerle una alfombra roja.
 El bote enviado por Sánchez a Bélgica para salvar al naufrago brindó al prófugo la posibilidad de subirse a bordo, hacerse con el timón de las negociaciones sobre la amnistía y presentarse ante los suyos como el único candidato capaz de tener agarrado a Sánchez por la pernera alta y conducirlos a la tierra prometida. Aragonès y ERC han demostrado su falta de perspicacia política al dar luz verde a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía muy pronto, dejando en manos del prófugo todo el protagonismo hasta su aprobación final el 17 de marzo. ¿Qué pueden exhibir ellos para contrarrestar este éxito? Casi nada. ¿El compromiso de Sánchez de condonar 15.000 millones de deuda? ¿Amenazar a Sánchez con no aprobar los PGE si no negocia un sistema de financiación singular para Cataluña? ¿Qué exigirán la celebración de un referéndum pactado si gobiernan? Aragonès y los suyos han perdido unos años preciosos al frente del gobierno de la Generalidad para desacreditar al prófugo y no me extrañaría que se estén preguntado en qué mala hora decidieron adelantar las elecciones autonómicas.
El bote enviado por Sánchez a Bélgica para salvar al naufrago brindó al prófugo la posibilidad de subirse a bordo, hacerse con el timón de las negociaciones sobre la amnistía y presentarse ante los suyos como el único candidato capaz de tener agarrado a Sánchez por la pernera alta y conducirlos a la tierra prometida. Aragonès y ERC han demostrado su falta de perspicacia política al dar luz verde a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía muy pronto, dejando en manos del prófugo todo el protagonismo hasta su aprobación final el 17 de marzo. ¿Qué pueden exhibir ellos para contrarrestar este éxito? Casi nada. ¿El compromiso de Sánchez de condonar 15.000 millones de deuda? ¿Amenazar a Sánchez con no aprobar los PGE si no negocia un sistema de financiación singular para Cataluña? ¿Qué exigirán la celebración de un referéndum pactado si gobiernan? Aragonès y los suyos han perdido unos años preciosos al frente del gobierno de la Generalidad para desacreditar al prófugo y no me extrañaría que se estén preguntado en qué mala hora decidieron adelantar las elecciones autonómicas.
No pierdan la esperanza
 Para los catalanes constitucionalistas, el panorama político resulta poco alentador. Si atendemos a lo que pronostican las encuestas, el PP podría sobrepasar la decena de diputados, recuperando parte del terreno perdido tras haber respaldado a Mas entre 2010 y 2012, y Vox mantendría los 11 diputados que obtuvo en 2021. Magro consuelo puesto que la suma de ambos queda muy lejos del total obtenido por Ciudadanos (36) y PP (4) en 2017. Mientras el PSC continúe empecinado en alcanzar acuerdos con partidos abiertamente no constitucionalistas como ERC, Junts y CUP, y una fracción importante de la sociedad catalana siga respaldando al partido que dio el pistoletazo de salida al proceso secesionista entre 2003 y 2010, prestándose a elaborar un Estatuto tan marcadamente inconstitucional que, incluso tras las enmiendas aprobadas en el Congreso, el presidente Maragall llegó a jactarse de que Cataluña “puede hacer lo que quiera, en este momento… y lo haremos”. Y vaya si lo hicieron. Pregunten a Mas, Puigdemont, Junqueras, Torra y Aragonès. No les extrañe, por ello, que decenas de miles de ciudadanos con distintas ideologías hayan firmado un manifiesto pidiendo expresamente no votar a Illa por haber abandonado su partido la senda constitucionalista.
Para los catalanes constitucionalistas, el panorama político resulta poco alentador. Si atendemos a lo que pronostican las encuestas, el PP podría sobrepasar la decena de diputados, recuperando parte del terreno perdido tras haber respaldado a Mas entre 2010 y 2012, y Vox mantendría los 11 diputados que obtuvo en 2021. Magro consuelo puesto que la suma de ambos queda muy lejos del total obtenido por Ciudadanos (36) y PP (4) en 2017. Mientras el PSC continúe empecinado en alcanzar acuerdos con partidos abiertamente no constitucionalistas como ERC, Junts y CUP, y una fracción importante de la sociedad catalana siga respaldando al partido que dio el pistoletazo de salida al proceso secesionista entre 2003 y 2010, prestándose a elaborar un Estatuto tan marcadamente inconstitucional que, incluso tras las enmiendas aprobadas en el Congreso, el presidente Maragall llegó a jactarse de que Cataluña “puede hacer lo que quiera, en este momento… y lo haremos”. Y vaya si lo hicieron. Pregunten a Mas, Puigdemont, Junqueras, Torra y Aragonès. No les extrañe, por ello, que decenas de miles de ciudadanos con distintas ideologías hayan firmado un manifiesto pidiendo expresamente no votar a Illa por haber abandonado su partido la senda constitucionalista.
 Más allá de los resultados y pactos postelectorales que puedan fraguarse tras el 12-M para controlar el gobierno de la Generalidad, la certeza incontestable es que el constitucionalismo en Cataluña está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El PP, el único partido de centro presente en toda España que nos queda a los catalanes, debería otorgar una alta prioridad y destinar más recursos a reforzar su presencia en Cataluña. Una vez superada la peligrosa situación en que quedó en 2021, con tan solo 3 diputados en un Parlamento de 135, urge diseñar una estrategia a medio plazo para asentarse en Cataluña, porque sin una mayor representación en la tercera CA por población y la segunda por importancia económica resulta muy difícil gobernar España y presentar una alternativa al proceso secesionista que, como acertadamente apuntó Fernández en el debate en TVE, ha traído a Cataluña decadencia en lugar de independencia.
Más allá de los resultados y pactos postelectorales que puedan fraguarse tras el 12-M para controlar el gobierno de la Generalidad, la certeza incontestable es que el constitucionalismo en Cataluña está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. El PP, el único partido de centro presente en toda España que nos queda a los catalanes, debería otorgar una alta prioridad y destinar más recursos a reforzar su presencia en Cataluña. Una vez superada la peligrosa situación en que quedó en 2021, con tan solo 3 diputados en un Parlamento de 135, urge diseñar una estrategia a medio plazo para asentarse en Cataluña, porque sin una mayor representación en la tercera CA por población y la segunda por importancia económica resulta muy difícil gobernar España y presentar una alternativa al proceso secesionista que, como acertadamente apuntó Fernández en el debate en TVE, ha traído a Cataluña decadencia en lugar de independencia.

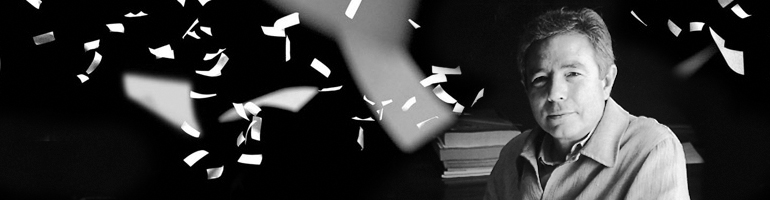

 Más competencias y recursos para la Generalidad implica más puestos trabajo altamente remunerados en las Administraciones y los organismos públicos controlados por el gobierno en los que situar a políticos y simpatizantes, más control político sobre las empresas proveedoras de bienes y servicios, incluidos los medios de comunicación privados receptores de publicidad institucional, y, a la postre, más impuestos para los sufridos contribuyentes que ya
Más competencias y recursos para la Generalidad implica más puestos trabajo altamente remunerados en las Administraciones y los organismos públicos controlados por el gobierno en los que situar a políticos y simpatizantes, más control político sobre las empresas proveedoras de bienes y servicios, incluidos los medios de comunicación privados receptores de publicidad institucional, y, a la postre, más impuestos para los sufridos contribuyentes que ya  El gobierno de la Generalidad ha
El gobierno de la Generalidad ha 
 Terminada la farsa del retiro en familia, el consumado actor regresó al mundo cruzando los jardines del palacio la Moncloa al filo de las 11 de la mañana (“Buenas tardes”) para convertirse otra vez en el centro de atención de todos los medios de comunicación, esta vez no mediante una misiva sino en cuerpo presente, y reconfortar a los sobrecogidos ciudadanos que, con el alma en vilo, sobrellevaron como pudieron el doloroso trance durante estos cinco días inacabables. Me quedo con vosotros, vino a decirnos, no para aferrarme al poder con malas artes, sino para trabajar con firmeza en pro de la regeneración de la vida política, para revertir su imparable deterioro, y para movilizar “a la mayoría social por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza”. Ustedes conocen perfectamente a estas alturas de la película (van para seis años en sesión continua) cuáles son las artes y las recetas políticas de Sánchez para regenerar la vida política y recuperar la dignidad y el sentido común de la sociedad española. Sólo que ahora va a hacerlo fortalecido y si cabe con más fuerza.
Terminada la farsa del retiro en familia, el consumado actor regresó al mundo cruzando los jardines del palacio la Moncloa al filo de las 11 de la mañana (“Buenas tardes”) para convertirse otra vez en el centro de atención de todos los medios de comunicación, esta vez no mediante una misiva sino en cuerpo presente, y reconfortar a los sobrecogidos ciudadanos que, con el alma en vilo, sobrellevaron como pudieron el doloroso trance durante estos cinco días inacabables. Me quedo con vosotros, vino a decirnos, no para aferrarme al poder con malas artes, sino para trabajar con firmeza en pro de la regeneración de la vida política, para revertir su imparable deterioro, y para movilizar “a la mayoría social por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza”. Ustedes conocen perfectamente a estas alturas de la película (van para seis años en sesión continua) cuáles son las artes y las recetas políticas de Sánchez para regenerar la vida política y recuperar la dignidad y el sentido común de la sociedad española. Sólo que ahora va a hacerlo fortalecido y si cabe con más fuerza. Mano extendida hacia sus adversarios políticos para apuntarles con el dedo índice acusador y descalificarlos sin paliativos por representar a esa derecha y ultraderecha que enloda la vida política, y mano tendida a sus aliados circunstanciales que lo auparon a la Moncloa el 1 de junio de 2018, en una operación de acoso y derribo, cómo no, dignísima. Regenerar la vida política hubiera sido mantener que lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue más rebelión que sedición y haber traído a España al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo, como prometió hacer Sánchez en la tribuna del Congreso, no indultar a los líderes del proceso condenados por el Tribunal Supremo y mucho menos acordar con el prófugo en el ‘exilio’ una ley de amnistía que el propio Sánchez, sus ministros y los líderes del PSOE nos habían dicho no tenía cabida en la Constitución, porque, como nos expuso la vicepresidenta Calvo en el Senado, laminaría la independencia del poder judicial. Una infamia para asegurarse los siete votos de Junts que lo hicieron presidente del gobierno el 15 de noviembre pasado. No puede regenerar la vida política quien descalifica una y otra vez a los líderes de la oposición acusándoles de corruptos, indecentes y machistas, pretende erigir un muro frente a las derechas retrógradas, pero no tiene inconveniente en sentarse a negociar pactos de gobierno y leyes con EH Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA, la misma que hasta 2011 mataba y extorsionaba a los ciudadanos en el País Vasco. Otra infamia para asegurarse los seis votos de EH Bildu que lo hicieron presidente del gobierno.
Mano extendida hacia sus adversarios políticos para apuntarles con el dedo índice acusador y descalificarlos sin paliativos por representar a esa derecha y ultraderecha que enloda la vida política, y mano tendida a sus aliados circunstanciales que lo auparon a la Moncloa el 1 de junio de 2018, en una operación de acoso y derribo, cómo no, dignísima. Regenerar la vida política hubiera sido mantener que lo ocurrido en Cataluña en 2017 fue más rebelión que sedición y haber traído a España al prófugo de Waterloo para sentarlo en el banquillo, como prometió hacer Sánchez en la tribuna del Congreso, no indultar a los líderes del proceso condenados por el Tribunal Supremo y mucho menos acordar con el prófugo en el ‘exilio’ una ley de amnistía que el propio Sánchez, sus ministros y los líderes del PSOE nos habían dicho no tenía cabida en la Constitución, porque, como nos expuso la vicepresidenta Calvo en el Senado, laminaría la independencia del poder judicial. Una infamia para asegurarse los siete votos de Junts que lo hicieron presidente del gobierno el 15 de noviembre pasado. No puede regenerar la vida política quien descalifica una y otra vez a los líderes de la oposición acusándoles de corruptos, indecentes y machistas, pretende erigir un muro frente a las derechas retrógradas, pero no tiene inconveniente en sentarse a negociar pactos de gobierno y leyes con EH Bildu, los herederos políticos de la banda terrorista ETA, la misma que hasta 2011 mataba y extorsionaba a los ciudadanos en el País Vasco. Otra infamia para asegurarse los seis votos de EH Bildu que lo hicieron presidente del gobierno. Pero más allá de la retórica impostada, resulta de extrema gravedad que haya aprovechado su comparecencia en la sede de Presidencia para acusar a las derechas de enlodar la vida política inculcando odio hacia personas inocentes, difundiendo mentiras groseras y acusaciones insidiosas carentes de cualquier fundamento. ¿A qué viene toda esta sobreactuación? Si Begoña Gómez, la esposa del presidente, escribió cartas a organismos públicos respaldando la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas que luego aportaron recursos al sostenimiento de sus actividades profesionales, y esos organismos, incluido el Consejo de ministros, proporcionaron ayudas públicas, a veces multimillonarias, a algunas de las empresas recomendadas por Gómez, lo menos que debería haber hecho el presidente es publicar un dossier detallando todas las operaciones en que intervino su esposa y compareciendo ante los medios para esclarecer los hechos.
Pero más allá de la retórica impostada, resulta de extrema gravedad que haya aprovechado su comparecencia en la sede de Presidencia para acusar a las derechas de enlodar la vida política inculcando odio hacia personas inocentes, difundiendo mentiras groseras y acusaciones insidiosas carentes de cualquier fundamento. ¿A qué viene toda esta sobreactuación? Si Begoña Gómez, la esposa del presidente, escribió cartas a organismos públicos respaldando la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas que luego aportaron recursos al sostenimiento de sus actividades profesionales, y esos organismos, incluido el Consejo de ministros, proporcionaron ayudas públicas, a veces multimillonarias, a algunas de las empresas recomendadas por Gómez, lo menos que debería haber hecho el presidente es publicar un dossier detallando todas las operaciones en que intervino su esposa y compareciendo ante los medios para esclarecer los hechos. Quiero, por último, llamar la atención sobre la apelación de Sánchez “a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados”. La verdad es que produce rubor escuchar esta invocación al espíritu de la Transición en labios de quien ha convertido la acción política en un ejercicio permanente de sectarismo y enfrentamiento que recuerda precisamente lo peor de nuestro pasado y llevado la politización de todas las instituciones, organismos y empresas públicas a niveles “inimaginables hasta hace unos pocos años”. No cuela, no resulta creíble. En lugar de comprometerse a encontrar puntos de entendimiento con quienes obtuvieron el respaldo del 45,95 % de los ciudadanos españoles el 23-J, Sánchez prefiere atizar mandobles a las derechas retrógradas y entenderse con las minorías separatistas que representan al 5,97 % de votantes, a los que para no ofenderlos evito llamar españoles.
Quiero, por último, llamar la atención sobre la apelación de Sánchez “a la conciencia colectiva de la sociedad española, una sociedad que, desde el acuerdo generoso, supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados”. La verdad es que produce rubor escuchar esta invocación al espíritu de la Transición en labios de quien ha convertido la acción política en un ejercicio permanente de sectarismo y enfrentamiento que recuerda precisamente lo peor de nuestro pasado y llevado la politización de todas las instituciones, organismos y empresas públicas a niveles “inimaginables hasta hace unos pocos años”. No cuela, no resulta creíble. En lugar de comprometerse a encontrar puntos de entendimiento con quienes obtuvieron el respaldo del 45,95 % de los ciudadanos españoles el 23-J, Sánchez prefiere atizar mandobles a las derechas retrógradas y entenderse con las minorías separatistas que representan al 5,97 % de votantes, a los que para no ofenderlos evito llamar españoles. Permítanme decirles en dos palabras lo que pienso sobre este asunto: la decisión de seguir estaba tomada antes incluso de que Sánchez escribiera la doliente cartita. Deseo y espero que los efectos de la puesta en escena del melodrama “Begoña en la hoguera” resulten efímeros y los ciudadanos realmente deseosos de preservar la convivencia se mantengan alertas porque el daño causado a nuestras instituciones políticas aumenta con cada día que pasa en la Moncloa, y el presidente parece estar más dispuesto que nunca a resistir y hasta a llevar a los suyos a la guerra con la excusa de defender la honorabilidad de los negocios de la familia.
Permítanme decirles en dos palabras lo que pienso sobre este asunto: la decisión de seguir estaba tomada antes incluso de que Sánchez escribiera la doliente cartita. Deseo y espero que los efectos de la puesta en escena del melodrama “Begoña en la hoguera” resulten efímeros y los ciudadanos realmente deseosos de preservar la convivencia se mantengan alertas porque el daño causado a nuestras instituciones políticas aumenta con cada día que pasa en la Moncloa, y el presidente parece estar más dispuesto que nunca a resistir y hasta a llevar a los suyos a la guerra con la excusa de defender la honorabilidad de los negocios de la familia.

 Para el electorado constitucionalista, la ley de amnistía constituye un golpe tremendo a nuestro “Estado social y democrático de derecho” del que el PSC de Illa es tan responsable como el PSC de Montilla lo fue cuando
Para el electorado constitucionalista, la ley de amnistía constituye un golpe tremendo a nuestro “Estado social y democrático de derecho” del que el PSC de Illa es tan responsable como el PSC de Montilla lo fue cuando  El cambio de 180 grados en la posición de Illa sobre la amnistía, desde su
El cambio de 180 grados en la posición de Illa sobre la amnistía, desde su  En cuanto a la pugna que mantienen los dos principales partidos independentistas, podría pensarse que el partido del prófugo saca claramente ventaja a ERC, porque supo jugar sus bazas con bastante más pericia que Aragonès y Junqueras tras el 23-J, y se negó a aprobar la proposición de ley de amnistía en una primera votación en el Congreso para ganar protagonismo, pese a haberla acordado y redactado en las reuniones mantenidas con Cerdán, número tres del PSOE, en Bruselas y Ginebra. El prófugo apretó a Sánchez al máximo y promete a los suyos seguir haciéndolo en el futuro, pero lo cierto es que la sobreactuación de Junts en el Congreso no se ha dejado apenas notar en los sondeos electorales realizados desde de mediados de marzo, ni parece que vaya a alterar sustancialmente el reparto del voto entre las dos formaciones que compiten por un espacio electoral que, a pesar de la amnistía, continúa contrayéndose.
En cuanto a la pugna que mantienen los dos principales partidos independentistas, podría pensarse que el partido del prófugo saca claramente ventaja a ERC, porque supo jugar sus bazas con bastante más pericia que Aragonès y Junqueras tras el 23-J, y se negó a aprobar la proposición de ley de amnistía en una primera votación en el Congreso para ganar protagonismo, pese a haberla acordado y redactado en las reuniones mantenidas con Cerdán, número tres del PSOE, en Bruselas y Ginebra. El prófugo apretó a Sánchez al máximo y promete a los suyos seguir haciéndolo en el futuro, pero lo cierto es que la sobreactuación de Junts en el Congreso no se ha dejado apenas notar en los sondeos electorales realizados desde de mediados de marzo, ni parece que vaya a alterar sustancialmente el reparto del voto entre las dos formaciones que compiten por un espacio electoral que, a pesar de la amnistía, continúa contrayéndose. Hay otros dos asuntos de calado que van también a hacerse un hueco en esta campaña: obtener una financiación singular para Cataluña y la transferencia al gobierno de la Generalidad de las competencias del Estado en materia de control de fronteras e inmigración. Más, consejera de Economía,
Hay otros dos asuntos de calado que van también a hacerse un hueco en esta campaña: obtener una financiación singular para Cataluña y la transferencia al gobierno de la Generalidad de las competencias del Estado en materia de control de fronteras e inmigración. Más, consejera de Economía,  Cabe pensar que los votantes independentistas tendrán en cuenta al decidir su voto quién desprecia más a los españoles y está más decidido a utilizar todos los resortes para conducirlos a la tierra prometida tras un peregrinaje de varios siglos: la ansiada e inasible independencia de Cataluña. El prófugo se postula como el único candidato fiable para ser el Moisés en esta película truculenta. Sin embargo, resulta igualmente plausible pensar que el baño de realismo que supuso el fracaso del 27-O y la huida vergonzante del conductor en el maletero de un vehículo hayan servido para darles un baño de realismo y desconfiar de las bravuconadas del prófugo y su pequeña corte de aduladores irredentos. Los barómetros del CEO
Cabe pensar que los votantes independentistas tendrán en cuenta al decidir su voto quién desprecia más a los españoles y está más decidido a utilizar todos los resortes para conducirlos a la tierra prometida tras un peregrinaje de varios siglos: la ansiada e inasible independencia de Cataluña. El prófugo se postula como el único candidato fiable para ser el Moisés en esta película truculenta. Sin embargo, resulta igualmente plausible pensar que el baño de realismo que supuso el fracaso del 27-O y la huida vergonzante del conductor en el maletero de un vehículo hayan servido para darles un baño de realismo y desconfiar de las bravuconadas del prófugo y su pequeña corte de aduladores irredentos. Los barómetros del CEO  Incluso los partidos políticos de más corta trayectoria han protagonizado episodios poco edificantes y los vemos intentar diluir sus responsabilidades rebautizándose para poner tierra de por medio y desviar la atención de los delitos de sus dirigentes, sin reconocerlos expresamente casi nunca ni desmarcarse completamente de las ‘esencias’ más ramplonas y viciosas que los nutrieron. Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) ilustra perfectamente el caso de un partido relativamente joven, surgido durante la Transición a la democracia en España y ya desaparecido, que llegó a ser la columna vertebral del gobierno autonómico en Cataluña entre 1980 y 2003. Desde entonces, la formación ha sufrido diversas transmutaciones y divisiones en un intento de pasar página a los episodios de enriquecimiento desmedido de su fundador y su clan familiar al completo, así como a la financiación irregular del partido a través de fundaciones de nombre igualmente cambiante. ¿Recuerdan el caso Palau y sus derivadas? A pesar de las trasmutaciones, hay pocas dudas de que Junts per Catalunya, tanto por el carácter personalista impreso por su fundador, amamantado en CDC, como por su trayectoria corrupta, es, sin duda, el heredero ‘legítimo’ del partido fundado por Pujol
Incluso los partidos políticos de más corta trayectoria han protagonizado episodios poco edificantes y los vemos intentar diluir sus responsabilidades rebautizándose para poner tierra de por medio y desviar la atención de los delitos de sus dirigentes, sin reconocerlos expresamente casi nunca ni desmarcarse completamente de las ‘esencias’ más ramplonas y viciosas que los nutrieron. Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) ilustra perfectamente el caso de un partido relativamente joven, surgido durante la Transición a la democracia en España y ya desaparecido, que llegó a ser la columna vertebral del gobierno autonómico en Cataluña entre 1980 y 2003. Desde entonces, la formación ha sufrido diversas transmutaciones y divisiones en un intento de pasar página a los episodios de enriquecimiento desmedido de su fundador y su clan familiar al completo, así como a la financiación irregular del partido a través de fundaciones de nombre igualmente cambiante. ¿Recuerdan el caso Palau y sus derivadas? A pesar de las trasmutaciones, hay pocas dudas de que Junts per Catalunya, tanto por el carácter personalista impreso por su fundador, amamantado en CDC, como por su trayectoria corrupta, es, sin duda, el heredero ‘legítimo’ del partido fundado por Pujol El caso del PNV (o EAJ-PNV, como les gusta llamarse), pese a los lazos fraternales forjados con CDC en la época de Pujol y Arzallus, presenta una trayectoria histórica mucho más dilatada y ha mantenido sus siglas desde 1895 y superado el desgajamiento de Eusko Alkartasuna (EA) y la paulatina absorción del partido de Garaicoetxea en Bildu, una coalición de partidos próximos a ETA cuyo peso no ha cesado de crecer en el País Vasco desde que la banda terrorista
El caso del PNV (o EAJ-PNV, como les gusta llamarse), pese a los lazos fraternales forjados con CDC en la época de Pujol y Arzallus, presenta una trayectoria histórica mucho más dilatada y ha mantenido sus siglas desde 1895 y superado el desgajamiento de Eusko Alkartasuna (EA) y la paulatina absorción del partido de Garaicoetxea en Bildu, una coalición de partidos próximos a ETA cuyo peso no ha cesado de crecer en el País Vasco desde que la banda terrorista  Fundado por Sabino Arana en 1895, un personaje
Fundado por Sabino Arana en 1895, un personaje  Estamos ante una deformación incoherente y bastante trasnochada de la historia utilizada por el PNV como coartada para reclamar en 2024 la independencia de las tres provincias vascas. Incoherente porque no reclama la constitución de varias “repúblicas libres y soberanas” al Norte y al Sur de los Pirineos occidentales, como correspondería a su relato idealizado (en el mejor de los casos) del pasado, sino que se pretende constituir una entidad única donde se aglutinen de momento todos los peninsulares de la nación, incluida la Comunidad Foral de Navarra a pesar de que el propio PNV reconoce la inexistencia de tal unidad política a lo largo de los siglos. Y un tanto trasnochada y falaz porque esta visión localista, propia del pensamiento carlista que gozó de gran predicamento en las provincias vascas en el siglo XIX, se compadece mal con las afirmaciones de que “el nacionalismo democrático vasco ha participado en casi todos los foros y organismos que se han tomado, en serio, la idea de una Europa Unida” y apuesta hoy por “una Europa Federal unida y con futuro”. Y eso no es cierto porque el PNV siempre ha apostado por una Europa de los Pueblos.
Estamos ante una deformación incoherente y bastante trasnochada de la historia utilizada por el PNV como coartada para reclamar en 2024 la independencia de las tres provincias vascas. Incoherente porque no reclama la constitución de varias “repúblicas libres y soberanas” al Norte y al Sur de los Pirineos occidentales, como correspondería a su relato idealizado (en el mejor de los casos) del pasado, sino que se pretende constituir una entidad única donde se aglutinen de momento todos los peninsulares de la nación, incluida la Comunidad Foral de Navarra a pesar de que el propio PNV reconoce la inexistencia de tal unidad política a lo largo de los siglos. Y un tanto trasnochada y falaz porque esta visión localista, propia del pensamiento carlista que gozó de gran predicamento en las provincias vascas en el siglo XIX, se compadece mal con las afirmaciones de que “el nacionalismo democrático vasco ha participado en casi todos los foros y organismos que se han tomado, en serio, la idea de una Europa Unida” y apuesta hoy por “una Europa Federal unida y con futuro”. Y eso no es cierto porque el PNV siempre ha apostado por una Europa de los Pueblos. La deformación ideológica presente en este relato pseudohistórico otorga un papel central a un supuesto conflicto secular entre vizcaínos y españoles desde al menos el siglo XVIII en adelante y puede quizá
La deformación ideológica presente en este relato pseudohistórico otorga un papel central a un supuesto conflicto secular entre vizcaínos y españoles desde al menos el siglo XVIII en adelante y puede quizá  El cansancio político se deja sentir entre los ciudadanos cuya capacidad de aguante se encuentra ya al límite. Como los acalambrados futbolistas miran ansiosos el cronómetro en las prórrogas de los partidos, así miramos el calendario los ciudadanos ansiosos por llegar la final de un ciclo electoral que se inició con las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 27 de mayo (27-M) de 2023 y no tiene visos de acabar nunca. Los malos resultados cosechados por el PSOE-PSC el 27-M indujeron al presidente Sánchez a anticipar las elecciones generales para frenar el deterioro, recomponer sus alianzas con los partidos que lo auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018, y prolongar su estancia en La Moncloa.
El cansancio político se deja sentir entre los ciudadanos cuya capacidad de aguante se encuentra ya al límite. Como los acalambrados futbolistas miran ansiosos el cronómetro en las prórrogas de los partidos, así miramos el calendario los ciudadanos ansiosos por llegar la final de un ciclo electoral que se inició con las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 27 de mayo (27-M) de 2023 y no tiene visos de acabar nunca. Los malos resultados cosechados por el PSOE-PSC el 27-M indujeron al presidente Sánchez a anticipar las elecciones generales para frenar el deterioro, recomponer sus alianzas con los partidos que lo auparon a La Moncloa el 1 de junio de 2018, y prolongar su estancia en La Moncloa. Pero los resultados electorales del pasado 23 de julio (23-J) vinieron a confirmar la derrota del 27-M y nos abocaron a soportar dos sesiones de investidura al término del tórrido verano. La primera,
Pero los resultados electorales del pasado 23 de julio (23-J) vinieron a confirmar la derrota del 27-M y nos abocaron a soportar dos sesiones de investidura al término del tórrido verano. La primera,  La disputa mediática entre los líderes del PNV y EH Bildu por hacerse con el gobierno de Vitoria ha sido especialmente cínica y cobarde durante la campaña electoral. El PNV, firmante del
La disputa mediática entre los líderes del PNV y EH Bildu por hacerse con el gobierno de Vitoria ha sido especialmente cínica y cobarde durante la campaña electoral. El PNV, firmante del 
 Para EH Bildu, todas las actividades de ETA incluida la lucha armada en todas sus variantes y los centenares de crímenes colectivos e individuales perpetrados por la banda durante décadas, forman parte de ese conflicto político secular entre España y Euskadi. Así lo entendieron los brazos políticos de la banda terrorista hasta la disolución definitiva de ésta en 2018, incluidos sus herederos políticos, la coalición EH Bildu, desde que la banda
Para EH Bildu, todas las actividades de ETA incluida la lucha armada en todas sus variantes y los centenares de crímenes colectivos e individuales perpetrados por la banda durante décadas, forman parte de ese conflicto político secular entre España y Euskadi. Así lo entendieron los brazos políticos de la banda terrorista hasta la disolución definitiva de ésta en 2018, incluidos sus herederos políticos, la coalición EH Bildu, desde que la banda 
 Exhumar físicamente a Franco enterrado en noviembre de 1975 ha resultado más sencillo que exhumar políticamente al prófugo huido de España tras declarar la independencia de Cataluña el 27 de octubre Y la razón es muy simple: la amnistía al prófugo y demás golpistas y terroristas al frente del proceso de secesión choca frontalmente con la Constitución Española y deslegitima las actuaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de España para poner fin a la situación creada cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución de declaración de independencia y la puesta en marcha de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Resulta simplemente grotesco pensar que el gobierno de España y el Senado se inventaron una situación para justificar la destitución del gobierno de la Generalidad y disolver un Parlamento de Cataluña -controlado por ERC y CDC, madrastra del PdECat y abuelita de Junts- y que el Tribunal Supremo se inventó unos delitos al margen del Código Penal y condenó arbitrariamente a los líderes secesionistas. No, no fue así y hasta el propio Sánchez recordó que él traería a España al prófugo y lo sentaría en el banquillo. Ahora no vale decir que no hubo delitos. Los hubo, sin ninguna duda, y lo que sí puede hacer el gobierno fue lo que hizo Sánchez en 2022: indultar (pese a los reparos del Tribunal Supremo) a quienes fueron juzgados con todas las garantías y condenados. A nadie puede extrañar que sean tan pocas las personas y los juristas, siempre en el entorno de Sánchez, que defiendan lo indefendible: borrar los delitos y acusar a quienes los detectaron, examinaron y juzgaron.
Exhumar físicamente a Franco enterrado en noviembre de 1975 ha resultado más sencillo que exhumar políticamente al prófugo huido de España tras declarar la independencia de Cataluña el 27 de octubre Y la razón es muy simple: la amnistía al prófugo y demás golpistas y terroristas al frente del proceso de secesión choca frontalmente con la Constitución Española y deslegitima las actuaciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de España para poner fin a la situación creada cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la resolución de declaración de independencia y la puesta en marcha de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Resulta simplemente grotesco pensar que el gobierno de España y el Senado se inventaron una situación para justificar la destitución del gobierno de la Generalidad y disolver un Parlamento de Cataluña -controlado por ERC y CDC, madrastra del PdECat y abuelita de Junts- y que el Tribunal Supremo se inventó unos delitos al margen del Código Penal y condenó arbitrariamente a los líderes secesionistas. No, no fue así y hasta el propio Sánchez recordó que él traería a España al prófugo y lo sentaría en el banquillo. Ahora no vale decir que no hubo delitos. Los hubo, sin ninguna duda, y lo que sí puede hacer el gobierno fue lo que hizo Sánchez en 2022: indultar (pese a los reparos del Tribunal Supremo) a quienes fueron juzgados con todas las garantías y condenados. A nadie puede extrañar que sean tan pocas las personas y los juristas, siempre en el entorno de Sánchez, que defiendan lo indefendible: borrar los delitos y acusar a quienes los detectaron, examinaron y juzgaron. Pues bien, la amnistía aprobada por Sánchez a instancias de los golpistas obtuvo una mayoría exigua, 178 votos a favor y 172 en contra, en el Congreso e incumple el resto de condiciones al haber sido tramitada por el procedimiento de urgencia y no respetar el imperio de la ley ni proporcionar seguridad jurídica al amnistiar actos (como la malversación de fondos públicos y realización de actos terroristas) genéricos durante un período de tiempo prolongado calificados como delitos en los ordenamientos jurídicos español y europeo. Reynders, no sólo
Pues bien, la amnistía aprobada por Sánchez a instancias de los golpistas obtuvo una mayoría exigua, 178 votos a favor y 172 en contra, en el Congreso e incumple el resto de condiciones al haber sido tramitada por el procedimiento de urgencia y no respetar el imperio de la ley ni proporcionar seguridad jurídica al amnistiar actos (como la malversación de fondos públicos y realización de actos terroristas) genéricos durante un período de tiempo prolongado calificados como delitos en los ordenamientos jurídicos español y europeo. Reynders, no sólo 





 Bolaños, ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino
Bolaños, ministro de Justicia y Notario Mayor del Reino  Para justificar la aprobación de esta ley ‘histórica’, un tenso y nervioso Bolaños apeló en su comparecencia a otros dos argumentos: la perfecta constitucionalidad y adecuación al derecho europeo de la LOA y su papel como instrumento para restablecer la normalidad institucional, política y social en Cataluña. En relación con el primero, la novedad añadida por el notario menor del reino a las deslavazadas justificaciones recogidas en el Preámbulo de la propia LOA es que el borrador
Para justificar la aprobación de esta ley ‘histórica’, un tenso y nervioso Bolaños apeló en su comparecencia a otros dos argumentos: la perfecta constitucionalidad y adecuación al derecho europeo de la LOA y su papel como instrumento para restablecer la normalidad institucional, política y social en Cataluña. En relación con el primero, la novedad añadida por el notario menor del reino a las deslavazadas justificaciones recogidas en el Preámbulo de la propia LOA es que el borrador 